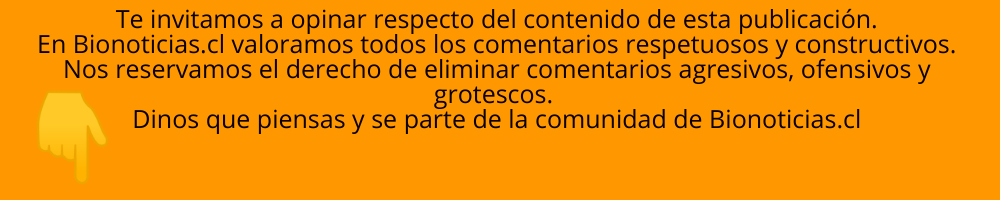Domingo de Pascua 2-C
Jn 20,19-31
¡Señor mío y Dios mío!
El Evangelio de este Domingo II de Pascua nos relata dos encuentros (el evangelista evita el término «aparición») de Jesús resucitado con sus discípulos reunidos, ambos en el primer día de la semana. El primer encuentro fue al atardecer del mismo día de su resurrección y el segundo fue al octavo día, de nuevo, el primero de la semana.
«Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas del lugar donde estaban los discípulos cerradas, por temor a los judíos, vino Jesús y se paró en el medio y les dijo: “Paz a ustedes”». El evangelista no anota reacción alguna en los discípulos hasta que Jesús hace un gesto insólito de identificación: «Dicho esto, les mostró las manos y el costado». Las manos tienen las señales de los clavos propias de un crucificado clavado a la cruz. Pero ellos sabían que también el costado de Jesús había sido traspasado por la lanza de un soldado, cuando ya estaba muerto. Recién ahora, después de la visión de esas señales, los discípulos reconocen a Jesús y reaccionan: «Los discípulos se alegraron de ver al Señor». Jesús cumple así lo prometido en sus discursos de despedida: «Volveré a verlos y se alegrará el corazón de ustedes y la alegría de ustedes nadie se la quitará» (Jn 16,22). Es la alegría que se manifiesta en el anuncio a Tomás, que no estaba con ellos esa tarde: «Hemos visto al Señor».
Jesús repite: «Paz a ustedes»; y agrega: «“Como el Padre ha enviado a mí, los envío Yo a ustedes”. Y diciendo esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo”». El soplo de cualquier persona es «espíritu» (espiración, viento); pero el soplo de Jesús es el Espíritu Santo, una Persona divina. Tenemos aquí una admirable expresión de la Santísima Trinidad que se manifiesta en la misión de salvación: tiene su origen en el Padre; por medio del Hijo; en el Espíritu Santo. De esta manera, ellos se convierten en «apóstoles», enviados por Jesús resucitado a anunciar la salvación y realizarla, con el poder que les confiere.
Luego Jesús agrega aquello en que consiste la salvación: «A quienes ustedes perdonen los pecados les son perdonados; a quienes se los retengan les son retenidos». Nadie puede perdonar pecados sino sólo Dios. Perdonando los pecados del paralítico, Jesús reveló su naturaleza divina, de manera que «al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres» (Mt 9,8). Dio ese poder «a los hombres» Jesús resucitado, cuando dio su Espíritu a sus discípulos. Siempre es sólo Dios quien perdona los pecados; pero Él los perdona, a quienes los perdonan sus ministros, que han recibido ese poder en el Sacramento del Orden. ¿Por qué agrega Jesús también «retener»? ¿Se necesita poder para retener? El ministro se ve obligado a «retener» los pecados –en realidad, se ve impedido de usar el poder de perdonar– en un solo caso: cuando falta en el pecador el arrepentimiento, es decir, el dolor por haber ofendido a Dios y el propósito de no volver a hacerlo.
Dar a los hombres el poder de perdonar los pecados, que Jesús obtuvo con su muerte en la cruz, es un acto de la divina misericordia. Por eso, este domingo ha sido declarado por el Papa San Juan Pablo II, «Domingo de la Divina Misericordia». Admiremonos del amor de Cristo, que lo llevó hasta entregar su vida por nosotros, como lo dice el Papa Pio XII en su hermosa encíclica sobre el Sagrado Corazón: «Nuestro Divino Redentor fue crucificado más por la interior vehemencia de su amor que por la violencia exterior de sus verdugos» (Haurietis aquas, N. 20).
Todo esto ocurrió en el primer encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos, ocasión en que no estaba Tomás. Los otros diez apóstoles vieron a Jesús resucitado. Tomás no lo vio y no creyó en el testimonio de sus hermanos, que le aseguraban: «Hemos visto al Señor». Es claro que Tomás desconfía del sentido de la vista y, por eso, exige tocar, tocar carne y huesos de Jesús. Pero no le basta esto; tiene que ser en las señales de su crucifixión y muerte: «Si no veo en sus manos las señales de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré». Exige «ver y tocar» para creer que Jesús resucitó; pero, entonces, ya no sería fe, porque «la fe es la prueba de las realidades que no se ven» (Heb 11,1).
«Ocho días después estaban de nuevo sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Vino Jesús… y se paró en el medio y dijo: “Paz a ustedes”. Luego dijo a Tomás: “Trae aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente”». Tomás debió haber creído el testimonio de sus hermanos, sobre todo, porque con ellos estaba Pedro. Por eso, Jesús le reprocha: «No seas incrédulo». Ahora también él vio a Jesús resucitado y tocó sus llagas. Es uno de los que han visto. Pero él exclama ante Jesús resucitado: «¡Señor mío y Dios mío!». Vio a Jesús resucitado; pero ¡lo confesó como su Dios!, a quien no se puede ver. El discípulo, conocido como emblema de la falta de fe, ha hecho la profesión de fe más explícita en la divinidad de Cristo que tenemos en la Escritura. Esa confesión la hacían los judíos sólo respecto del Dios verdadero, como leemos en el Salmo 35: «Defiende mi causa, Dios mío y Señor mío; júzgame según tu justicia, Señor (Yahweh), Dios mío» (Sal 35,23.24).
Tomás, entonces, creyó. Lo confirma el mismo Jesús: «Has creído». Dice a Tomás: «¿Porque me has visto, has creído? Bienaventurados los que no habiendo visto han creído». Hay divergencia entre los que leen la primera frase de Jesús como una afirmación y los que la leen como una pregunta. Si fuera una pregunta, la respuesta es: «Sí, te he visto a ti resucitado y he creído que eres Dios; he visto una cosa, pero he creído y confesado otra, que trasciende infinitamente lo visto». En el acto de fe hay que ver algo, con ocasión de lo cual Dios concede la fe, que va mucho más allá, que «es prueba de lo que no se ve» y que no se deduce de lo visto. Lo que se cree es un don de Dios: «La obra de Dios es que ustedes crean en quien Él ha enviado» (Jn 6,29).
¿Cómo debe entenderse la bienaventuranza? La bienaventuranza la merecen los que creen en algo que no se ve. Es la bienaventuranza que mereció la Virgen María: «Bienaventurada la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron anunciadas de parte del Señor» (Lc 1,45). La merece también Tomás, porque creyó que Jesús, a quien vio como hombre verdadero, es Dios verdadero, a quien no pudo ver, según leemos en el mismo Evangelio de Juan: «A Dios nadie lo ha visto jamás» (Jn 1,18). Por eso, hay manuscritos que leen la bienaventuranza de otra manera. En griego la partícula negativa «no» suena «me» y el pronombre personal de primera persona singular en caso acusativo suena igualmente «me». Esos manuscritos leen: «Bienaventurados los que me (no) habiendo visto han creído» (En griego el pronombre va en esa posición). Así lo entiende Jesús cuando reprocha a los judíos su falta de fe: «Ustedes me han visto y no creen» (Jn 6,36). Juan el Bautista declara, viendo a Jesús: «Yo lo he visto y doy testimonio de que éste es el Elegido de Dios» (Jn 1,34). Tomás, por su parte, dice: «Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es Dios». Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es lo que el evangelista llama «creer en su Nombre». Esta es la finalidad que se propone el evangelista: «Estos signos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo en su Nombre, tengan vida».
+ Felipe Bacarreza Rodríguez
Obispo de Santa María de los Ángeles